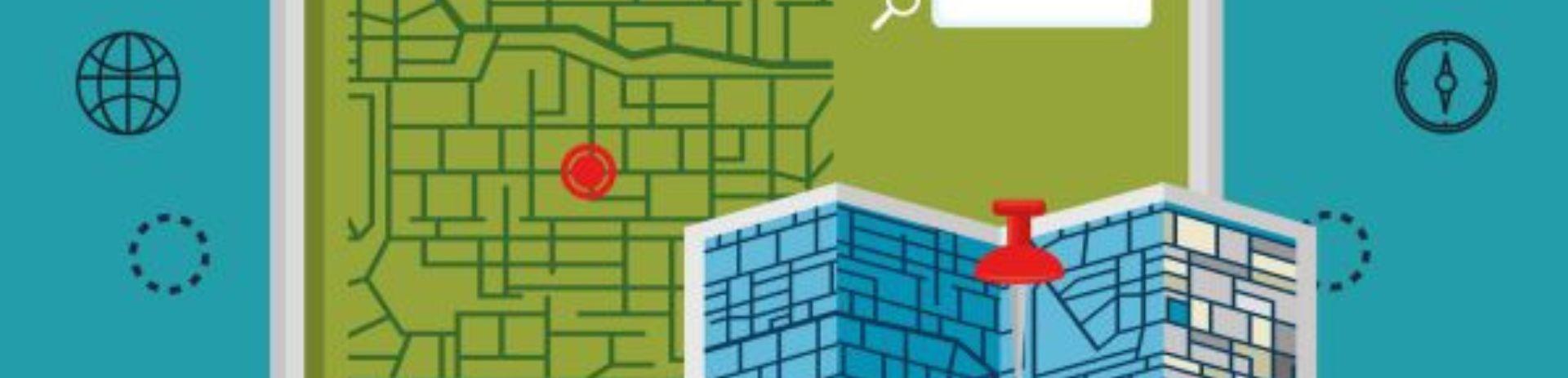 >
>
El uso de sistemas geográficos para el análisis de datos y la toma de decisiones basadas en evidencia está en auge. Aplicados a la salud, pueden mapear la distribución de enfermedades, identificar factores de riesgo y mejorar el desarrollo de políticas públicas.
Desde el surgimiento de la geografía cuantitativa y computacional en la década de 1960, los Sistemas de Información Geoespacial (GIS) han sido una herramienta muy útil para recopilar, analizar y visualizar datos asociados a un lugar específicamente referenciado. De esta manera, los datos se organizan en distintas clases de archivos para generar mapas que contengan la información proveniente de las diferentes variables analizadas. Aplicados al ámbito sanitario, estos sistemas integran datos geográficos y atributivos para descubrir patrones y tendencias y, en consecuencia, analizar la distribución de enfermedades, identificar factores de riesgo y mejorar la toma de decisiones en políticas sanitarias. En los ateneos de la residencia en Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, los médicos Manuel García Gili y Lucía Zerbetto desarrollaron la implementación de los GIS en salud.
La primera experiencia con este método se remonta a mediados del siglo XIX: John Snow –considerado el padre de la epidemiología moderna– realizó en Londres un análisis situacional y geográfico durante un brote de cólera. Su trabajo logró demostrar que la enfermedad era causada por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales al comprobar que los casos de cólera se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. En consecuencia, Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua, lo que permitió que disminuyeran los casos de la enfermedad.
Aplicaciones de los GIS
Las ventajas de adoptar estas tecnologías en el ámbito de la salud son múltiples y heterogéneas, dado que constituyen plataformas clave para comprender distribuciones y patrones geográficos relacionados con enfermedades o políticas sanitarias.
En primer término, estas herramientas son utilizadas para mejorar la vigilancia epidemiológica: esto es, la compilación y seguimiento de datos sobre la incidencia, prevalencia y distribución de una enfermedad. En este sentido, el uso de GIS permite comprender la distribución geográfica de la enfermedad y asociarla a factores de riesgo en clusters poblacionales, intentando reconocer la existencia de patrones. Esto se puede visualizar en el artículo de Dao et. al. “Una plataforma geoespacial para apoyar la visualización, análisis y predicción de la notificación de tuberculosis en espacio y tiempo” (2022) en donde se desarrolla un estudio geoespacial –a través de un sistema de GeoIA– llevado a cabo en Vietnam para obtener más información sobre la distribución de casos de tuberculosis en el país y, de esta manera, intentar predecir las locaciones con mayor probabilidad de desarrollar nuevos casos. Del estudio se derivó que la mayor densidad de esos casos se concentraba en las tres ciudades más grandes de Vietnam, lo que sugirió que las migraciones internas y externas hacia zonas urbanas de alta densidad poblacional potencian la transmisión de la infección. En consecuencia, se concluyó que estas áreas merecen estrategias sanitarias individualizadas y deben ser zonas de búsqueda activa de casos y de intervenciones sanitarias innovadoras.
Los GIS también se aplican para realizar análisis de riesgo en comunidades específicamente expuestas a determinada amenaza con el fin de monitorear el impacto de dicha contingencia en la salud pública. En Nueva York, por ejemplo, se utilizaron para mapear las fuentes estacionarias de polución del aire y relacionarlas con poblaciones minoritarias en el Bronx, infiriendo que dicha población presentaba mayor probabilidad de desarrollar patologías respiratorias asociadas.
Asimismo, una de las adopciones más importantes de estos sistemas es su utilización en el análisis del acceso a la salud, compilando y mapeando la información de una comunidad determinada para reconocer la distribución geográfica de sus fortalezas y debilidades con el fin de tomar decisiones para mejorarlas.
Todas estas atribuciones desembocan en el hecho de que la utilización de estos sistemas se extiende principalmente dentro del campo de la salud pública: su implementación ilustra cómo el georeferenciamiento y el análisis espacial pueden optimizar la planificación de recursos y servicios médicos, así como identificar áreas de necesidad y disparidades en la atención médica basadas en la ubicación geográfica y los datos demográficos. Estos avances representan un cambio significativo en la forma en que se abordan las enfermedades en la salud pública, permitiendo una intervención más precisa y oportuna para mejorar la salud de la población.
Sistemas geoespaciales en la gestión sanitaria
Desde 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) provee de un software de GIS para la salud –ArcGIS y QGIS– destinado al uso de los países miembro y centros colaboradores. Además, ofrece herramientas para la recolección de datos, soporte para la estandarización de mapas cartográficos, datasets geoespaciales y entrenamiento de personal. El software fue muy útil durante la pandemia por COVID-19, período durante el cual se realizó un análisis geoespacial en la cuenca del Amazonas para abordar el impacto del virus en comunidades indígenas, con altas tasas de incidencia y mortalidad. Los resultados arrojados por el análisis permitieron identificar a casi 500 mil personas a más de 100 km de hospitales y centros de salud, remarcando la complejidad sanitaria de la zona.
A su vez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el gobierno dispone de una Unidad de Sistemas de Información Geográfica en la cual provee aplicaciones, APIs y mapas interactivos que aportan datos variados sobre la Capital Federal. En particular, el mapa interactivo desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permite visualizar una cartografía del AMBA con información sobre la distribución de hospitales generales, unidades febriles de urgencia o centros de vacunación.
Un caso específico
El Departamento de Información Hospitalaria del Hospital Italiano de Buenos Aires desarrolló su propio sistema de georreferenciación, que permite capturar, analizar, administrar y presentar los datos de su sistema de información, vinculándolos con sus respectivos atributos en relación con la cartografía. Esta herramienta permite, entre otras cosas, estudiar la disponibilidad de servicios del Hospital ajustada al terreno concreto, evaluar la demanda de salud por área y la cantidad de profesionales disponibles para dar respuesta, analizar las variaciones en resultados clínicos según patrones de práctica estandarizados por lugar, visualizar las variaciones de flujo de atención de los pacientes, y determinar espacialmente dónde ocurren las enfermedades y las asociaciones espaciales de estas.
En consecuencia, todas estas funciones permiten que el Hospital tome decisiones basadas en datos, tales como dónde instalar nuevos centros sanitarios, en qué zona hay que implementar nuevos planes de cuidado basados en la demanda de atención o dónde es preciso aumentar la dotación de especialistas.